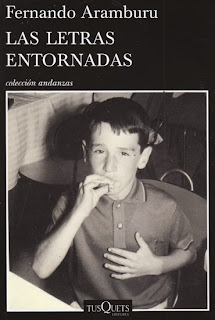Fernando Aramburu: Una meditación sobre poesía
Fernando Aramburu. Las letras entornadas, Tusquets Editores, Barcelona, 2015
Ilustración de portada: Fernando Aramburu a la edad de ocho años, en el banquet de una boda. De su archivo personal.
Una meditación sobre poesía.
Una
meditación sobre Poesia es el capitulo o apartado 14 del libro Las letras entornadas
Raro,
¿quién? ¿Yo? Escudriñé la cara del Viejo con el fin de
comprobar
si Ie había sentado mal el vino del Priorat (Coma
Vella
2001) del que aún no habíamos tomado sino el trago del
brindis.
Por un instante me figuré que la sabrosa bebida se me
filtraba
por el cielo de la boca a través de unos poros microscópi-
cos
y, aI llegar a las fosas nasales, perdía su forma líquida para
transformarse
de repente en un maravilloso gas aromático.
Bueno,
respondí retrepándome en la butaca con el ánimo de
regresar
a la realidad, no recuerdo entre mis aspiraciones de ju-
ventud
la de ser algún día una persona normal. Ni normal, ni
anormal,
ni subnormal, aunque me hayan llamado de todo.
A
la edad de quince o dieciséis años, como el narrador de Fue-
gos
con limón, resolví hacerme poeta. Al principio mis padres,
ignorantes
de mi decisión, pero no de sus efectos, se inquietaron.
El
muchacho deportista y nervioso que sólo entraba en casa para
ingerir
alimentos, bañarse y dormir se convirtió de la noche a la
rnañana
en un ser contemplativo que pasaba un preocupante
nrimero
de horas encerrado dentro su su habitación. Algunos
sábados
y domingos, los amigos del barrio llamaban a la puerta
para
preguntarme si los acompañaba a la ciudad. Sin darles
explicaciones,
les decía que no. Transcurrido un tiempo, ya
nadie
vino a buscarme.
Recuerdo
a mi padre una tarde en que me hizo señas para
que
lo siguiese hasta la cocina, donde con gesto apenado, recelo
yo
qye obedeciendo instrucciones de mi madre, me ofreció no sé
si
doscientas o trescientas pesetas para que fuera por ahí a
divertirme.
No acepté.
En aquella época encontraba diversión de sobra
No acepté.
En aquella época encontraba diversión de sobra
sin
salir de casa. Me procuraba un gozo especial leer en voz
alta.
Obras enteras de teatro de Lope de Vega, de Tirso de Mo-
lina
y de tantos otros, todas en verso, A aeces hasta tres y cuatro
en
una tarde, impostando la voz según a qué personaje corres-
pondiese
el parlamento. Y de la misma manera declamaba ro-
mances,
sonetos y cuantas piezas versificadas cayeran en mis
munos
paladeando cada sílaba, deleitándome en las curvas
melódicas,
adiestrando sin darme cuenta el oído a las sutilezas
acústicas
de la lengua espafiola. De paso, aprendía de memoria
listas
de palabras que nunca antes habian sido pronunciadas en
mi
presencia.
Veo
a mis padres resignados a tener un hijo ¿extravagante,
chiflado,
invertido? ¿Qué pensarían de mí? Yo agradezco que su
sencillez
y su falta de recursos económicos me dispensaran del
suplicio
de someterme a las sesiones de un psicoanalista, y no por
nada,
sino porque todo aquel ajetreo verbal en mi encierro vo-
luntario
era no sólo positivo, sino que se desarrollaba de acuerdo
con
las pautas de un método al cual yo me entregaba con disci-
plina
rigurosa. Qiizá Io extraño, altora que lo pienso, fuera que
a
edad tan corta supiese con certeza la dirección que deseaba
imponerle
a mi vida. Varias decadas después sigo comprometido
en
el proyecto de un adolescente.
El
caso, como le dije al Viejo, es que al cabo de un tiempo
empezaron
a salir mi nombre y mi foto en la prensa local, gané
unos
cuantos certámenes literarios y poco a poco mis padres com-
prendieron
que la supuesta demencia del hijo no era tal ni las
lecturas
en voz alta, farfulla de delirante; que las noches de estu-
dio
y escritura y algunas primeras intervenciones en público,
tenían
no sólo un sentido razonable sino, quizá con suerte, un
futuro.
Evoco
ahora aquellas noches de mi adolescencia y juventud
en
la habitación saturada de humo de tabaco; el flexo con bom-
billa
azul que me recalentaba la mejilla; sobre la mesa un fajo
de
hojas manuscritas, anotado al fin de cada verso el número de
sílabas
y subrayadas aquellas en que recaían los acentos. Cuán-
tas
veces, a las cinco de la mañana, sentí a mi padre levantarse.
Un
rato después qae se hubiera marchado a trabajar, yo me
acostaba
rendido de sueño, y todavía en la cama repasaba men-
talmente
los versos de aquella noche, afanándome para que esa
sustancia
de difícil definición, llamada poesía, quedase prendida
en
ellos.
La
poesía, ¿qué es eso? Fue por entonces cuando solté aque-
lla
frase que luego algunos repetían: Poesía es escribir buenos
poemas.
El Viejo casi se atraganta de la risa. Se limpió los labios
con
el dorso de la mano y me dijo: No está mal para empe-
zar,
ahora sólo falta determinar en qué consiste un buen poema.
Le
di la razón y otro día, por ruego suyo, le Ieí el texto siguiente:
Hay una tendencia general en las personas que cultivan
la sensibilidad y el buen gusto a considerar la poesia
un valor. Afirmamos que dicho valor se siente, se percibe,
está ahi. Al mismo tiempo nos parece vano el empeño
de encerrarlo en una definicionn. Lo destruiriamos como
destruimos una burbuja si la abrimos para examinarla
por dentro. Tan raro como que la gracia de un chiste
sobreviva a su explicación es que la temperatura poética
de un poema perdure en su análisis.
A lo sumo estamos dispuestos a admitir que las definiciones,
en materia estética, son inútiles por cuanto nos suministran
conceptos para nombrar los fenómenos creativos, nos
facilitan la adquisición e intercambio de nociones y nos
libran del trabajo penoso de iniciar las tareas intelectuales
desde cero cada mañana.
No son pocos, sin embargo, los que se apresuran a
tildarlas de superfluas e incluso de perjudiciales para la
actividad po€tica, como si se tratase de un saber que
menoscaba las cosas sabidas. La casa natural del raciocinio,
nos dicen, es la filosofia o, en todo caso, la critica literaria;
la de los corazones ardientes, el poema. A la pregunta
de qué€ es poesia responden con metáforas o arrumban el
tema directamente en el desván de los misterios.
Aun cuando la poesia no proceda de la aplicación
estricta de una fórmula, la poesia es algo reconocible y,
por supuesto, estudiable. Aplicar el ojo inquisitivo a dicho
algo (sea gracia, ángel,don) nos ayuda a entenderlo
siquiera parcialmente, por mucho que hubiese sido concebido
por el poeta de manera intuitiva, bajo los efectos
de una sustancia estupefaciente o como consecuencia de
un impulso irracional. Y esto, creemos, es asi porque al
referido valor, por muy oculto, sagrado, mistico o inexplicable
que sea, no le queda mis remedio, para causar efecto
a oyentes o lectores, que concretarse en unas formas.
Aunque seamos incapaces de delimitar la esencia de
la poesia con ayuda de alguna construcción mental, por
lo menos sabemos seguro que la poesia surge como resultado
de trasladar incidentes de la conciencia humana a un discurso
poético. Entiéndase por discurso un tramo de lenguaje escrito,
oral, cantado, etcétera. Sólo en la afortunada conjunción
de una personalidad creativa y un lenguaje de calidad
es posible el logro poético. No basta en modo alguno
la excelencia de una sola de las partes.
Se puede albergar una humanidad prodigiosa, haber leido
y viajado mucho, y ser un pé€simo poeta. O, al revés,
como ocurre tantas veces, dominar el artificio mé€trico y
producir bloques perfectamente gélidos de mármol literario.
En las particularidades de esta alianza orginica estriba
la diferencia entre el escritor convencional de poesia y el
poeta genuino, especie de rareza extrema. El resultado no
se altera cuando, mediante procedimientos irracionales o
por un puro automatismo de la expresión, el poeta adelanta
las palabras a las revelaciones y trata de producir significados
al azar. En todos los casos, para que el empeño conduzca
a un poema excepcional, digno de perduración en la
memoria de las generaciones, han de concurrir en mezcla
óptima la revelación y los simbolos.
Digan lo que digan, esta conversión del espíritu en
discurso es un acto literario. De los más antiguos y comunes
que se conocen, por cierto. Negar dicho principio,
con el argumento de que la poesia nos pone en contacto
con realidades superiores, entraña una sacralización de
la actividad poética; por consiguiente, también de sus re-
cursos lingüísticos. Quienes pretendan convencernos de
ello nos deben cuando menos una explicación. ¿Cómo es
posible que un simple ciudadano sea capaz de elaborar,
mediante una combinación determinada de palabras, un
discurso trascendental?
Ciertos poetas no se quieren entre los que tienen por
oficio escribir y se exponen a cargar de buena gana o
resignadamente con las posibles repercusiones de su
trabajo: la fama, el galardón y demás mundanidades.
Lo suyo es otra cosa infinitamente menos frivola, más seria,
más valiosa: un compromiso con la verdad. El poeta sólo
responde ante su causa suprema, la poesia. Recela del
aplauso ajeno a menos que sea póstumo y no lo pueda, por
tanto, corromper ni desviar de su camino. De una pasta
semejante han sido hechos desde antiguo los sacerdotes y
los supersticiosos.
A menudo el poeta niega, en nombre de la propia
sustancia de su revelación, el simbolo. Nos dice entonces
que la lengua humana es insuficiente para revelar sus
complejas visiones. A fin de hacerse entender, pone como
ejemplo la mística, que, sin dejar de ser un lenguaje, no
está sometida a las sujeciones del significado. El oyente se
deja transportar o simplemente decide por su cuenta lo
que significa aquello. Mucho más ficil resulta, en efecto,
figurarse lo inexpresable que expresarlo.
Es propio del poeta hablar desde sí sin intermediarios.
Por descontado que le queda la baza del nosotros, pero
siempre estarán su conciencia y su voz presidiendo la primera
persona del plural. Y, sin embargo, el yo del poeta se
caracteriza por su naturaleza universal. Cuando el personaje
de una novela o el de una pieza de teatro dicen yo,
por fuerza se refieren a si mismos en cuanto seres singulares,
únicos, irrepetibles. Cuando lo dice el poeta en el poema,
entonces el pronombre personal se lo puede calzar
quienquiera, por ejemplo el que lee o el que escucha,
lo mismo ahora que dentro de cien años. En cierto modo
el poeta expresa la intimidad de la especie, y eso sin que
los elementos constitutivos del poema dejen de ser una
representación simbólica de lo que él piensa, siente, etcétera.
Tiene razón Schopenhauer. El poeta es el ser humano
general. En él se expresa un yo de baja densidad anecdótica,
despojado de rasgos singulares aunque haga manar la
poesia desde el fondo de su intimidad; un yo, por tanto,
susceptible de ser transferido a toda la especie. Es por ello
razonable que un poema pueda servir de letra a himnos
nacionales, canciones del pueblo o, en fin, a cualquier
manifestación del sentir colectivo. ¿O es que alguien se
imagina a una multitud entonando con fervor patriótico
diez o doce renglones de una novela?
El poeta podrá fingir, idolatrar tal vez a un ser amado
que no existe; en todas las ocasiones su escritura adoptará
las formas arquetípicas de una revelación. Pessoa quiso
sustraerse a las limitaciones de la voz única. Con dicho
fin ideó los heterónimos. Algo parecido persiguió Antonio
Machado con sus apócrifos. Pero entonces, si la intimidad
es fingida, si el poeta se la puede inventar, ¿dónde
queda aquel compromiso inquebrantable que hacía de la
poesia una manifestación superior de la verdad?
Bien mirado, lo determinante de la actividad poética
radica en la creación de un lugar llamado poema, idóneo
para contener aquel valor que consideramos poesia. Valor
que cada cual, de acuerdo con su peculiar sensibilidad, tan
pronto reconocerá en los colores de un cuadro, en una
ráfaga musical, en una secuencia de pelicula, como tal vez
en una sencilla figura moldeada por las manos laboriosas
de un artesano. Y también, por supuesto, en el lenguaje;
esto es, en usos literarios que acompañen sin rezagarse al
hombre en su incesante evolución, dispensados de repetir
las viejas y polvorientas convenciones.
Porque uno podrá ser poeta sin llevar en el bolsillo
un documento identificatorio de la poesia, como otros
preparan guisos deliciosos sin haber investigado la estructura
celular o la composición quimica de los distintos
ingredientes. Es dudoso, en cambio, que nadie suscite la
poesia si no sabe exactamente lo que es un poema.